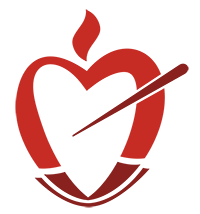Mi tarjeta de identidad es: Agustín, africano de nacimiento. Hombre de barro frágil, tejedor de pensamientos y de corazón hambriento de caricias como el tuyo. Con las manos llenas de preguntas y los ojos abiertos al asombro. Así me hizo Dios y así me amó hasta cuando caí en el abismo del vacío interior.
Nací hace diecisiete siglos –el 13 de noviembre del año 354– en el Norte de África. Tagaste, que hoy se llama Souk-Ahras, fue mi lugar de cuna, a unos cien kilómetros del mar Mediterráneo. Mis vecinos eran gentes sencillas que labraban la tierra y vareaban los olivos. Roma era la capital que paseaba su señorío por el mundo de entonces y avasallaba a todos con tasas e impuestos exagerados.
Mónica y Patricio fueron mis padres. Eran distintos, pero se querían de verdad y, desde que comencé a conocer las letras, soñaron con que yo cursara estudios superiores. Por eso viajé de Tagaste a Madaura y finalmente a Cartago, ciudad universitaria del Imperio en competencia con Alejandría. Mi padre tuvo que estirar la economía familiar para pagar aquellos gastos.
Viví una juventud nerviosa y tensa mientras deshojaba los misterios de la vida y de la ciencia. Leí con avidez los libros que estuvieron a mi alcance. Frecuenté el teatro y me sentí atraído por la astrología y los horóscopos. Sentí el cuchillo del amor clavado en las entrañas y amé a una mujer con pasión y ternura. Los dos le prestamos la carne y la sangre a un hijo que pasaba de regazo a regazo regalándonos el balbuceo de las primeras palabras.
Busqué la verdad en la lectura y buceando en mis propios pensamientos. Me vi aprisionado por la duda, embriagado por una falsa sabiduría, atado por mil esclavitudes, pero nunca acepté el pacto cómodo con la mediocridad. Deseaba crecer, amar, encontrar…, y la verdad y el amor se me escurrían como dos estrellas sobre el agua.
Rodando el tiempo, Dios salió a mi encuentro. La conversión no es una conquista personal, sino un gesto de amor por parte de un Dios sorprendente, que siempre desborda nuestros cálculos. Él me dio la mano para que saliera del error y soltara mis ataduras. Hasta que me sentí libre y comencé a llenar mi vida de amor y de gestos humildes de servicio, más que de palabras y discursos elegantes. La luz de la fe comenzó a iluminar todos los rincones de mi vida. Dios derribó los muros que me aislaban de la verdad y de la felicidad. Recibí el bautismo a los treinta y dos años de manos del obispo Ambrosio y estrené un corazón nuevo en la vigilia pascual del 25 de abril del año 387.
Un día me pidieron que fuera sacerdote y poco más tarde que aceptara la carga del episcopado. Fui consagrado obispo en el 395. Dios acudiendo a la cita del pan y del vino de cada Eucaristía, donde yo abría la Biblia y el corazón a los fieles de Hipona. Eran mis hijos y a todos amé de mil maneras. Ser obispo en aquel tiempo, obligaba a pisar la calle y hacer de juez en herencias familiares, derechos de propiedad y otras cuestiones. Por mi casa pasaban gentes a pedirme consejo o a solicitar que intercediera por los reos ante los jueces. En la noche, a la luz de la lámpara de aceite, podía disfrutar de la lectura, contestar las cartas recibidas, dedicarme al estudio y preparar los sermones que iban a ser pan para el espíritu de mis hijos de la Iglesia de Hipona. “Con vosotros soy cristiano, para vosotros soy obispo. Os hablo como quien enseña, pero soy al mismo tiempo condiscípulo vuestro en la escuela del único Maestro. Los mismos pastores también somos ovejas… Temed al Cristo de arriba y sed benévolos con el Cristo de aquí abajo. Tenéis arriba el Cristo dadivoso, abajo está el Cristo menesteroso. Aquí es pobre y está en los pobres… Subió ya rico al cielo, donde se halla sentado a la diestra del Padre; pero aquí, entre nosotros, todavía padece hambre, sed y desnudez”.
Recibí la visita de la muerte el 28 de agosto de 430. Llegué al final de la carrera después de haber escrito libros y fundado monasterios. No se puede morir sin antes haber exprimido el corazón para entregar a todos el zumo dulce del amor. Quise gritar que el amor es la fuerza mayor de nuestro mundo, que la fe es un peldaño para poder entender, y entender es la recompensa de la fe. Si no crees, nunca entenderás y tampoco podrás amar. La fe y la razón son dos hermanas que deben caminar acompasadas hacia la verdad. Una razón perezosa desnuda al ser humano de preguntas y vacía la vasija de nuestra inquietud. Escucha primero al que habla dentro de ti, y habla desde tu interior para que las palabras sean hijas del corazón.
Una vida la hace buena un buen amor. El amor hace todo el trajín de la vida. Ama sin miedo y sin descanso, pero que Dios sea testigo de tu amor. Sólo permanece el mágico rumor, el milagro del amor que cada uno esconde dentro de sí mismo.
El amor no se opone a la felicidad ajena, porque no es envidioso, y no se vanagloria con la felicidad propia, porque no es orgulloso. ¿Hay algo más fuerte y más fiel que el amor? Perseverad en el amor para que se deshiele el egoísmo en vuestra vida y vuestro corazón no sea un tronco seco de madera rugosa, sino un manantial crecido de sentimientos transparentes. Así hasta que bebamos en el cuenco de nuestras manos el agua quieta de la eternidad.
Santiago Insunza, osa